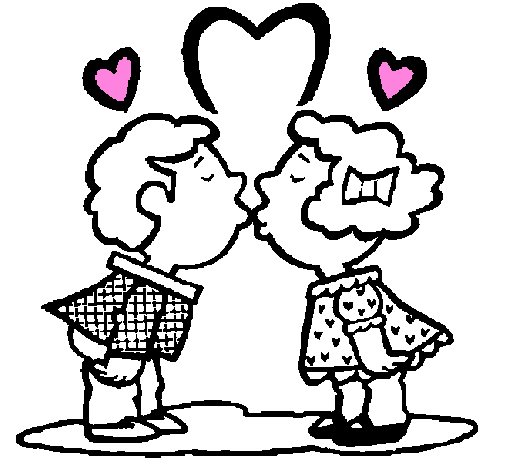Totalmente de azul, con la camisa manga corta que su madrina le había regalado y una corbata del mismo color, se encontraba Felipe, mirándola callado como tantas veces cuando la hallaba parada en la puerta del salón de clases conversando con sus amigas a la espera de que llegara el profesor de turno. No sabe exactamente cómo sobrevivió tantos fines de semana esperando a que sea lunes otra vez y verla casi siempre radiante, con su sonrisa mágica, con aquellos ojos marrones tirando a rojos que miraba encandilado, llevándoselos luego en la memoria; con sus cabellos renuentes siempre peinados y su figura delicada. A sus doce años, la vida de Felipe había sido marcada por una niña de nombre María Fernanda con la que se motivaba cada lunes para ir al colegio. Odiaba las vacaciones o cada vez que ella enfermaba porque sentía que le habían quitado lo bonito de ese día. Siempre contaba con un pretexto sospechoso para acercarse y robarle una sonrisa, jugarle una chanza y/o recibir una burla cruel de parte de ella, que no sólo era bonita, también tenía un sentido del humor ágil y chispeante. Ese era su trato, el de una breve tertulia amena y audaz. Aquella noche no era tan diferente, él la buscaba con la mirada para sacarla a bailar, porque Mafer bailaba lindo y él se defendía. En su mano derecha, como un boleto a la felicidad guardaba su dulce secreto; no se perdonaba que le sudaran las manos y temía arruinar aquella hoja llena de tinta azul que había redactado para ella tantas veces, tantos días. Durante todo el año no lo había acompañado el valor de serle sincero y ya no pasaba solo por confesar sus sentimientos; ya se había convertido en una terapia, en un desahogo para que su conciencia no lo asesinara una de esas tantas noches en que dormía ensayando cada palabra. La fiesta de fin de año, la de promoción de primaria, se presentaba como el escenario perfecto para descubrir a Mafer todo lo que ella despertaba en él; de darle las gracias por hacerlo sentir vivo, por hacer de cada día el mejor de los días y sobre todo, por enseñarle de la manera más tierna y sincera lo que él creía, era amor. Felipe, a pesar de su cariño desmedido, siempre fue cauto y hasta orgulloso, nunca intentó delatarse ante ella y aunque a veces le dolía, sabía que debía haber días en que guardar distancia era lo mejor. No quería que sus compañeros se burlen, no quería quedar como tonto, quizá incluso temía a no ser correspondido. Los amores a tierna edad son casi siempre tan puros como agua de manantial, pero eso no los exenta del dolor. Caminó hacia ella, entre el pequeño tumulto de gente. Al principio y como casi en toda actividad, estaban los niños de un lado y las niñas del otro. Ya había transcurrido un muy buen tiempo y esa pared invisible se había derrocado para que así se formaran las parejas, se rompiera el hielo. Mafer, por su alegría innata, fue una de las primeras en salir a la pista de baile. Felipe, cauto, esperó casi hasta el final de aquella fiesta de despedida para nervioso, encontrar sus hermosos ojos marrones y sonreírle frenético. Con cara de tonto le tomó la mano antes de preguntarle si podía bailar con ella, recibiendo con otra sonrisa un sí que no supo descifrar. –creo que fue por compromiso- pensó. Tocaron una salsa de Jerry Rivera, excelente para la ocasión, precisa para Felipe que se defendía en el género. La letra decía: “amores como el nuestro quedan ya muy pocos, del cielo caen estrellas sin oír deseos” y Felipe pensaba que era Dios ayudándolo a tomar valor y darle sentido al momento. Mafer linda como siempre, delicada como ella sola, era una excelente bailarina, una excelente compañera de canciones y se presentaba más alegre de lo acostumbrado porque ella amaba bailar. Felipe la abrazó suavecito disfrutando cada segundo; respiró profundamente, casi como suspirando, y en una vuelta de baile, de esas pocas que sabía dar, la miró tan bonito que ella dejó de sonreír y cerró los ojos. Felipe sabía que no contaba con mucho tiempo, la pegó a él con extrema delicadeza y despacito, como susurrando al viento le confesó que le gustaba. No perdieron el compás, en aquel momento parecían la única pareja de baile en la pista y aquella canción infinita, inmortal. La magia que los rodeaba era tan notoria que hasta algunas profesoras evidenciaron tan lindo momento sin intención de entrometerse. Felipe prosiguió: - Sabes que me gustas, y si no lo sabías, ahora sí. Esperé este momento porque antes no tuve valor, discúlpame. – le confesó mientras ella disimulaba el momento para los demás. Su corazón latía un poco más fuerte. –No quería molestarte- prosiguió. –Para mí, eres lo más bonito del día. No me permito enfermarme y lamento cuando no te veo. Sólo quería que lo sepas – le confesó y cuando ella le clavó la mirada, esa que mantenía siempre firme y lo obligaba a bajar la suya, le respondió como en el ensayo que tantas veces se permitió, que a ella, él también le gustaba. Pasaron muchas cosas por su cabeza, muchas. Entre ellas la tristeza de no haberle confesado antes sus sentimientos. Se acercó sin el temor que lo caracterizaba, y logró encajar el beso soñado en frente de todos, sin importarle nada. Era su primer beso. Fue breve, fue eterno. Luego le regaló una sonrisa y le entregó aquel papel marchito, arrugado. Con una tristeza dibujada en su rostro, ajena al momento, la soltó mirándola esta vez sin bajar la mirada y le dijo adiós. Mafer se quedó parada a la mitad del salón viendo como Felipe se alejaba como el verano para abrir paso al otoño. Demoró en percatarse del regalo, de aquel papel mustio que tenía en su mano derecha y pronta se fue al baño a terminar de reaccionar. Sus amigas que habían sido testigos de aquel momento especial, la buscaron en el servicio y la encontraron sí: con los ojos llorosos, con la misiva en la mano que contenía por ambas caras la confesión de un pequeño hombre enamorado. Aquella carta delatora, entre tanto secreto romántico y tierno, confesaba que mañana muy temprano partiría lejos de la ciudad, a estudiar la secundaria en verdad, lejos de ella…
Testimonios de un tipo que no recuerda nada y lucha por no olvidarlo todo. Rastros de un camino recorrido, historias mal contadas. Prueba irrefutable de que viví.
domingo, 23 de septiembre de 2018
jueves, 6 de septiembre de 2018
Bésela ya compadre
Extraviados a nuestros quince años en el ombligo del mundo, entre calles húmedas y el frío de la madrugada; confundidos, extasiados, caminamos en busca del sueño de sentirnos libres. Un puñado de púberes embelesados conformamos el batallón de pipilépticos en busca de compañía. La promoción del 2003 “Salvatore Ferragamo” del colegio Maristas camina por la avenida el Sol cerca al centro cívico, atraídos por la música de una discoteca limpia de turistas, desierta de forasteros, vacía. Entonces nosotros, unos veinte muchachitos convencidos de nuestra habilidad cazadora, de nuestro instinto animal con las mujeres, nos miramos las caras, acompañados cada uno con una cerveza, acompañados unos de los otros en esa noche desolada. Enrico San Martín, con su metro noventa y tres, juega con su encendedor; lo prende por décimo segunda vez en absoluto silencio, mirando como las luces de colores aparecen y desaparecen en la pista de baila, aportando desde su esquina oscura una rayito de luz. El cabezón Joaquín Zavala, curtido en las noches de juerga, no pierde la fe, él sabe que no duerme sano, que no duerme solo, que la noche es virgen y él, el perfecto amante. Por mi parte, que viajé casi por casualidad, me siento complacido de estar lejos de todo lo conocido, intentando fumar un cigarro que no sé fumar, que a su vez, le dio sentido al jueguito de Enrico que prende su encendedor y lo apaga nuevamente. Dos cervezas, quizá tres; ¡qué importa si no bailamos! nos beberemos la vida y nos emborracharemos a la salud de los buenos amigos. Al cabezón Zavala no le convence nuestra iniciativa y ya por la quinta cerveza se nota su cara de preocupación. Tenemos albedrío en la oscuridad de la noche, la mesa llena de botellas de cerveza, los amigos que quizá no volveremos a ver pero no tenemos femenina compañía. Algunos compañeros de la promoción empiezan a bailar entre ellos, queriendo aprovechar la buena música de la discoteca y antes de que se pierda la fe, casi por un designio divino, una luz al final del túnel se hace paso y descienden de las gradas de la puerta principal pequeños ángeles rubios de cabellos largos, de carita perfecta, y de risa cautivadora. Las chicas lindas del colegio Pío Pío XII hacen su ingreso y se ubican frente a nosotros. Todos boquiabiertos, hipnotizados, con tremenda cara de estúpido por el milagro recién presenciado observamos como tanta niña bonita dejan sus carteras y abrigos bajo la atenta mirada de su tutora, que no es menos guapa. Recuperando la lucidez observo a todos en cámara lenta, babeando del asombro, incluyendo a nuestros profesores Ramiro Pachuca y "El Negro" Emilio Tapia, que no se pierden ni un solo viaje de promoción. Ambos miran atentos a la tutora del Pío Pío XII. Las chicas no pierden tiempo, en dos minutos se pusieron cómodas y ya están toditas bailando en medio de la pista. Enrico parece estar en otro lado, prende su encendedor en silencio por vez cincuenta apagándolo inmediatamente. – Gracias Diosito – le escucho decir al cabezón Zavala quien ya me está codeando para sacar a bailar a las dos más bonitas. Yo tomo otro sorbito de cerveza pensando en cómo iniciar la conversación, cómo parecer interesante, intentando ser el galán que nunca fui. Joaquín Zavala confía a muerte en ese primer contacto, no sólo es mi hermano del alma, es mi representante de confianza en momentos como éste. Me llena de valor, de optimismo, me dice que no hay pierde. Yo le creo. Ambos hemos visto a la chica alta, a la que baila desenfadada y aparenta ser más mujer que sus compañeras. Me acerco custodiado por el cabezón y me paro al costado de ellas, comparto la sonrisa más tonta que tengo y ellas, en un acto de piedad, me devuelven otra sonrisa juguetona mientras hago la incómoda pregunta: ¿bailan?
La niña desaforada dice sí con la mirada bien puesta, e inmediatamente el cabezón Zavala hace un aspaviento gritando – ¡genial! – y la toma de la mano por sorpresa acomodándola frente a él. Yo me quedo a la mitad de la pista, con mi cara de tonto frente a su otra amiga, a quién no había observado desde un inicio. Cruzamos miradas y perdí. La niña de estatura promedio me envolvió con una sonrisa dulce y llegó a la conclusión de que nos tocaría bailar a los dos. En aquella discoteca cómplice, ella y yo bailábamos cuánta canción nos pusieran, en un coqueteo sublime y encantador, nunca tanto como ella. Compartíamos sin reservas nuestros mejores pasos sin escatimar esfuerzo: un poco de merengue, algo de reguetón, una pizca de “ashe” (música brasilera) donde Joaquín se descocía, una salsita para juntar nuestras manos. Se llamaba Violeta, y era hija de una ex miss Perú; me contaba cosas de su colegio: el Pío Pío XII, muy reconocido en Lima. Me habla de sus compañeras, hijas de políticos, militares y artistas del medio; todas mezcladas con púberes que no tenían ni la menor idea qué iban a estudiar en la universidad. Me hablaba de su perro Lucas, de las fiestas a las que iba y de su mala suerte para el amor. Ella y yo teníamos eso que llaman química, y sentía que toda la discoteca los sabía, porque no dejábamos de bailar ni cuando los demás se sentaban. Enrico San Martín sigue ensimismado en la misma esquina de toda la noche, de pronto es interrumpido por una rubia preciosa que con cigarro en mano le pide amablemente la ayude a encenderlo. Enrico regresa a la tierra de un susto y en el intento 106 por prender el encendedor, falla; el aparatito de porquería no prende. La rubia hermosa se ríe acompañando la situación y esperando un nuevo intento; Enrico desesperado prueba por segunda, tercera, cuarta vez y sólo chispas. A ella ahora no le parece tan chistoso y mira confundida. Rápidamente otro galán se acerca, le ofrece el fuego de su encendedor, el cual regala una llama fuerte y erguida y se la lleva a bailar. Enrico triste, desorientado, por inercia vuelve a accionar el aparato, el cual esta vez funciona sin problemas, una llama se mostraba burlona de la situación. Los profesores Ramiro y Emilio le ofrecen otro trago a la tutora del Pío Pío XII quien se ríe de manera sospechosa. Yo la miro, ella me mira y parece todo consumado; es cuestión de tiempo para compartir aquel beso soñado. Como si fuera obra del destino, empieza a sonar una movida canción de Bacilos que entre su letra pegajosa dice: “compadre no pierda tiempo y bésela ya.” Nos reímos juntos y nerviosos mientras toda la discoteca: las princesas del Pío Pío XII, los delincuentes de mi promoción incluidos los profesores borrachos, la Miss acosada y el pobre de Enrico viudo de su encendedor coreaban: “¡Bésela ya compadre, bésela ya!” Quizá y ese instante de algarabía arruinó todo, porque nunca nos dimos el beso. La siguiente escena fue verla recoger su saco y cartera, revisar que sus cosas estuvieran en orden, sus compañeras completas (incluyendo a la Miss) y partir tan elegantemente como entraron. No recuerdo ni siquiera el beso de despedida en la mejilla.
Quince años después, con un espíritu festivo algo más endeble, inyectados por la alegría de unas copas de ron; con el gordo Joaquín todavía más gordo, la escena se repite. Frente a mí la chica más linda del lugar, con su sonrisa radiante, la respiración acelerada, la complicidad en el ambiente, mi mirada puesta en la suya y esa bendita canción, esa bendita canción como maleficio perpetuo, pidiendo que la bese y arruinando toda otra vez…
La niña desaforada dice sí con la mirada bien puesta, e inmediatamente el cabezón Zavala hace un aspaviento gritando – ¡genial! – y la toma de la mano por sorpresa acomodándola frente a él. Yo me quedo a la mitad de la pista, con mi cara de tonto frente a su otra amiga, a quién no había observado desde un inicio. Cruzamos miradas y perdí. La niña de estatura promedio me envolvió con una sonrisa dulce y llegó a la conclusión de que nos tocaría bailar a los dos. En aquella discoteca cómplice, ella y yo bailábamos cuánta canción nos pusieran, en un coqueteo sublime y encantador, nunca tanto como ella. Compartíamos sin reservas nuestros mejores pasos sin escatimar esfuerzo: un poco de merengue, algo de reguetón, una pizca de “ashe” (música brasilera) donde Joaquín se descocía, una salsita para juntar nuestras manos. Se llamaba Violeta, y era hija de una ex miss Perú; me contaba cosas de su colegio: el Pío Pío XII, muy reconocido en Lima. Me habla de sus compañeras, hijas de políticos, militares y artistas del medio; todas mezcladas con púberes que no tenían ni la menor idea qué iban a estudiar en la universidad. Me hablaba de su perro Lucas, de las fiestas a las que iba y de su mala suerte para el amor. Ella y yo teníamos eso que llaman química, y sentía que toda la discoteca los sabía, porque no dejábamos de bailar ni cuando los demás se sentaban. Enrico San Martín sigue ensimismado en la misma esquina de toda la noche, de pronto es interrumpido por una rubia preciosa que con cigarro en mano le pide amablemente la ayude a encenderlo. Enrico regresa a la tierra de un susto y en el intento 106 por prender el encendedor, falla; el aparatito de porquería no prende. La rubia hermosa se ríe acompañando la situación y esperando un nuevo intento; Enrico desesperado prueba por segunda, tercera, cuarta vez y sólo chispas. A ella ahora no le parece tan chistoso y mira confundida. Rápidamente otro galán se acerca, le ofrece el fuego de su encendedor, el cual regala una llama fuerte y erguida y se la lleva a bailar. Enrico triste, desorientado, por inercia vuelve a accionar el aparato, el cual esta vez funciona sin problemas, una llama se mostraba burlona de la situación. Los profesores Ramiro y Emilio le ofrecen otro trago a la tutora del Pío Pío XII quien se ríe de manera sospechosa. Yo la miro, ella me mira y parece todo consumado; es cuestión de tiempo para compartir aquel beso soñado. Como si fuera obra del destino, empieza a sonar una movida canción de Bacilos que entre su letra pegajosa dice: “compadre no pierda tiempo y bésela ya.” Nos reímos juntos y nerviosos mientras toda la discoteca: las princesas del Pío Pío XII, los delincuentes de mi promoción incluidos los profesores borrachos, la Miss acosada y el pobre de Enrico viudo de su encendedor coreaban: “¡Bésela ya compadre, bésela ya!” Quizá y ese instante de algarabía arruinó todo, porque nunca nos dimos el beso. La siguiente escena fue verla recoger su saco y cartera, revisar que sus cosas estuvieran en orden, sus compañeras completas (incluyendo a la Miss) y partir tan elegantemente como entraron. No recuerdo ni siquiera el beso de despedida en la mejilla.
Quince años después, con un espíritu festivo algo más endeble, inyectados por la alegría de unas copas de ron; con el gordo Joaquín todavía más gordo, la escena se repite. Frente a mí la chica más linda del lugar, con su sonrisa radiante, la respiración acelerada, la complicidad en el ambiente, mi mirada puesta en la suya y esa bendita canción, esa bendita canción como maleficio perpetuo, pidiendo que la bese y arruinando toda otra vez…
Suscribirse a:
Entradas (Atom)